Macabra afición por las catástrofes...
Seguro que os lo habéis planteado alguna vez: ¿qué oscuro motor hace que nos fascinen las películas de catástrofes hasta el punto de que sean casi un género propio -y popular-? Divaguemos un poco sobre ello.
 Mi madre es una persona tranquila, poco dada a las truculencias; de hecho, ni siquiera le gusta leer historias de terror. Y, quizás por ello, resulta tan chocante oírle decir, con cierto regocijo pueril, que adelante con la película "tal", que le gustan las de desastres. Es algo que no confesaría tan alegremente en el artículo si, en realidad, no supiera que es el pan nuestro de cada día. Reconozcámoslo: nos gustan las películas de desastres y catástrofes, sean naturales, artificiales, sobrenaturales o fantasiosas. Nos gusta cuando el destino pone la soga al cuello a la humanidad, o a una fracción de ella (siempre que se quede en la gran pantalla).
Mi madre es una persona tranquila, poco dada a las truculencias; de hecho, ni siquiera le gusta leer historias de terror. Y, quizás por ello, resulta tan chocante oírle decir, con cierto regocijo pueril, que adelante con la película "tal", que le gustan las de desastres. Es algo que no confesaría tan alegremente en el artículo si, en realidad, no supiera que es el pan nuestro de cada día. Reconozcámoslo: nos gustan las películas de desastres y catástrofes, sean naturales, artificiales, sobrenaturales o fantasiosas. Nos gusta cuando el destino pone la soga al cuello a la humanidad, o a una fracción de ella (siempre que se quede en la gran pantalla).
No creo que sea un tema educacional. Cuando éramos pequeños, mi hermana y yo fantaseábamos con que el grifo prohibido de la cocina se rompía y ésta se inundaba, y tras ella el mundo entero, y nosotros quedábamos a la deriva navegando en el armario escobero. Por absurdo que sea, nos regocijábamos con la -improbable- perspectiva de un desastre tal. Y estoy seguro de que igualmente otros niños soñaron barbaridades similares.
Tampoco creo que sea un tema de nuestros días. Había una máxima grecolatina que decía algo así como "qué agradable es observar un navío en mitad de la galerna desde la seguridad de la costa". Desde luego, no parece un punto de partida muy halagüeño para la naturaleza humana, pero en el fondo creo que esta fascinación macabra no tiene sus raíces en una profunda e insensible maldad, sino todo lo contrario: en la esperanza que tenemos en nuestra propia esencia.
 ¿Por qué? Pues porque aunque todos preferiríamos no vernos en una de éstas si no nos dan el certificado de que todo acabará bien, a todos nos gusta fantasear con ello. Es el tambor de la épica, que late en todos los corazones. Porque, sea un rascacielos en llamas, el hundimiento del Titanic o el nacimiento de un volcán en medio de las Ramblas, todo se reduce a lo mismo: meterse en el armario escobero y remar con el badil. A coger el toro por los cuernos, vaya, y demostrarle a esa adversidad cabreada que nosotros -y nuestros semejantes- estamos a la altura del desafío. ¡Ponedlo bien grande, que no nos achantamos!
¿Por qué? Pues porque aunque todos preferiríamos no vernos en una de éstas si no nos dan el certificado de que todo acabará bien, a todos nos gusta fantasear con ello. Es el tambor de la épica, que late en todos los corazones. Porque, sea un rascacielos en llamas, el hundimiento del Titanic o el nacimiento de un volcán en medio de las Ramblas, todo se reduce a lo mismo: meterse en el armario escobero y remar con el badil. A coger el toro por los cuernos, vaya, y demostrarle a esa adversidad cabreada que nosotros -y nuestros semejantes- estamos a la altura del desafío. ¡Ponedlo bien grande, que no nos achantamos!
En el fondo sabemos que nuestras posibilidades de éxito siempre serían menores que las del protagonista de turno y esto, paradójicamente, nos agrada y nos impele a verlo en la pantalla. Creo que porque el héroe -como siguen llamando en Francia al personaje principal- lleva en el contrato lo de cumplir con la tarea titánica, o al menos aguantar el temporal hasta que todo termine (como el propio Ulises en su Odisea). Es, en cierto modo, el depositario de nuestra fe ciega. Todos sabemos que no hay avalancha demasiado grande para Stallone.
El desastre es, además, el entorno perfecto para que brille dicho héroe, porque es la oscuridad más absoluta. Es en la adversidad cuando los hombres muestran su verdadero temple, cuando se realizan las gestas heroicas y cuando se agudiza el ingenio. Y ese es precisamente uno de los elementos que queremos encontrar muchas veces en el cine, y más en el de catástrofes.
El personaje ingenioso, con recursos, tenaz, llega al público del modo más directo. Ni siquiera es necesario que simpaticemos con él, sólo que nos resulte creíble y carismático. Frente a él no nos importa animar como a los gladiadores en la arena (venga, otro león; ahora que se derrumbe el edificio donde iba a resguardarse). Sólo queremos verle enarbolar esa cabezonería del ser humano que nos ha permitido imponernos a nuestros terrores ancestrales (las tormentas, los monstruos, los mares de profundidades abisales...) aun cuando éstos se sublevan con toda su rabia.
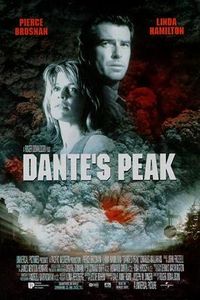 Además, la catástrofe añade una particularidad que todavía hace más intensa la experiencia: destruye, aunque sea temporalmente, el marco civilizado. En nuestra situación actual, con un mundo ordenado, una autoridad presente y unas normas establecidas nítidamente, añade el placer de imponer la racionalidad -nuestra racionalidad, más bien- sobre el orden establecido que en algún momento nos ha incomodado. La catástrofe nos brinda el placer pueril de poder conducir rápido, de romper una ventana con el beneplácito ciudadano o de aprovisionarnos en cualquier tienda como nos dé la gana. Los libros vuelven a ser combustible -lo vimos en El día después-, especialmente ese bestseller al que le tenemos tanta tirria, y por fin podremos empuñar el hacha anti-incendios contra la primera puerta que nos mire mal, o el zombi de turno. Qué más da.
Además, la catástrofe añade una particularidad que todavía hace más intensa la experiencia: destruye, aunque sea temporalmente, el marco civilizado. En nuestra situación actual, con un mundo ordenado, una autoridad presente y unas normas establecidas nítidamente, añade el placer de imponer la racionalidad -nuestra racionalidad, más bien- sobre el orden establecido que en algún momento nos ha incomodado. La catástrofe nos brinda el placer pueril de poder conducir rápido, de romper una ventana con el beneplácito ciudadano o de aprovisionarnos en cualquier tienda como nos dé la gana. Los libros vuelven a ser combustible -lo vimos en El día después-, especialmente ese bestseller al que le tenemos tanta tirria, y por fin podremos empuñar el hacha anti-incendios contra la primera puerta que nos mire mal, o el zombi de turno. Qué más da.
En realidad, todo esto es la excusa para llegar a una catarsis. Al final no nos importa si los buenos ganan o pierden, o cuantos miembros del grupo (o de su propio ser) se dejan por el camino. Lo que queremos es que estén a la altura. Que nosotros, como especie, estemos a la altura a través de ellos. Que consigamos al menos la victoria pírrica de una derrota épica cuando los marcianos nos frían como a pescaditos.
Sí, quizás en el fondo sí que haya un estrato oscuro en nuestras almas que nos conmina a disfrutar con este tipo de películas, con las recreaciones macabras que, inevitablemente, son los filmes de desastres, pero es el mismo duendecillo oscuro que nos permitió evolutivamente llegar a donde estamos, y es normal que, aun con correa, quiera darse un paseo de vez en cuando.
Eso sí, creo que en líneas generales es plenamente consciente de que lleva demasiado tiempo domesticado, y que los sueños de épica y heroicidad que brillan en la pantalla no tendrían tanto lustre en el mundo real. Y por ello respiramos aliviados cuando la sesión termina, dejando las aventuras y las situaciones extremas para el próximo estreno. O para nuestros sueños de vigilia con grifos prohibidos y armarios escoberos.
- Inicie sesión para enviar comentarios




¡¡Qué bonito artículo!! Describes muy bien qué clase de emociones y sentimientos nos llevan a ver esas pelis, que casi siempre son taquillazos.